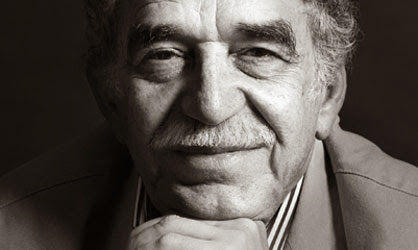EL HIJO PERDIDO
La mujer saca la cabeza fuera de la ventanita del coche y respira con ansia, cansada de no moverse. Los montes la fatigan con sólo verlos, aunque la piedra va cambiando de formas y colores, y pueden leerse en ella raros surcos, como si una mano gigantesca hubiese estado arando empecinadamente sobre el flanco de roca.
–¿Es allí?
–No todavía, misia. Tenga paciencia –le contesta el cochero, mientras pita sin apuro un cigarro de chala.
El hombre cuenta jornadas desde la ciudad de San Juan. Ella las viene contando desde Buenos Aires.
– Misia Pilar.
– ¿Qué pasa, m’hija?
– ¿Quiere una fruta, un quesillo?
– Comé vos. Yo no tengo hambre.
La chica la mira, con una sonrisa incrédula. Cómo puede alguien desdeñar las promesas del tesoro aún no descubierto que lleva sobre el regazo. Abre la canasta que han llenado para el viaje con frutas frescas y secas, con quesos y dulces, y devora sin inhibiciones, entregada a la felicidad.
¿Qué edad tendrá la chinita? La madre, al encomendársela, le ha dicho quince. Parece menos. Es posible que la escasa estatura y el pecho liso, casi hundido, le rebajen varios años, además de darle cierto aspecto de tísica. Pero está sana. Come con apetito y los cachetes se le colorean con el calor del coche, y acaso con la emoción de disponer de tantas golosinas juntas, de una vez y para ella sola. Quizá la madre le ha aumentado los años, para que valgan más sus servicios y para que la señora porteña no se asuste de ir acompañada sólo por una guagua. Tal vez espera que se la lleve a la ciudad para verla volver algún día con una canasta propia, y con algo más que ojotas en los pies.
A todas ésas, tan pobres que sólo tienen sobre la cabeza la tela del firmamento, donde hasta las estrellas parecen agujeros, Dios les ha dado hijos. Muchos, generalmente. Y todas, aunque deban quitarse el pan de la boca, como lo hacen los pájaros para mantener a sus pichones, se obstinan en seguir pariéndolos.
Misia Pilar tiene un solo muchacho y lo ha dejado en Buenos Aires. Él hubiera querido acompañarla a la tierra de su nacimiento, pero no se lo han permitido los médicos. Cómo hacerle sufrir las fatigas de un viaje semejante. O el terror de morir en el camino, como le ocurría a la esposa del general San Martín, enferma del mismo mal, que marchó, se decía, de Cuyo a Buenos Aires, llevando en una carreta su ataúd y su mortaja.
De sólo pensar en envolver el cuerpo de su hijo –antes robusto, ahora cada vez más delgado— en una mortaja, le tiemblan las manos. Recuerda la primera vez que lo arropó en pañales y en mantillas, después de bañarlo en agua tibia, perfumada con rosas. El niño nacía de nuevo entre esas manos, las suyas, que le borraban toda huella de tierra y sufrimiento, toda memoria ajena, y se lo devolvían hecho otro.
Ahora ese niño tenía veinte años y estaba muriéndose, y ella venía a pedirle a otra mujer que se lo salvara.
–Ahí tiene el cerro, misia Pilar. Es ése.
Pilar sigue el dedo de la chinita y ve, sobre la cuesta de la serranía a la que llaman Pie de Palo, algo que a la distancia parece un caserío.
Los contornos de piedra se van definiendo y ajustando a las formas de un oratorio y una tumba. Hay que subir para llegar a ese lugar, como si quedara camino al cielo, o como si al peregrino se le exigiese pagar al menos, a manera de peaje, una cuota módica de las penurias que pasó la Difunta. Pronto verán que los bultos diseminados corresponden a objetos útiles y a veces, hasta preciosos: una vasija de aceite o miel, un poncho fino, una rastra de plata. Pero también hay coronitas de papel, flores de imitación y otras naturales, enterradas en macetas de alfarería.
– Son los regalos que le dejan los promesantes a la difuntita, misia Pilar. Es muy milagrosa.
Pilar calla y se persigna, pidiendo perdón a los santos respetables y conocidos, a los viejos dioses. Su confesor le reprochará severamente que haya acudido a rendir impropia veneración a esa santa nueva, no respaldada por ninguna iglesia.
Se acomoda en un poyo y mira la tumba. El calor arrecia, le exprime en gotas minúsculas lo que le queda de líquido en el cuerpo. Le pide a la chica el chifle lleno de agua de pozo ya pegajosa y tibia, pero antes de beber derrama un poco al pie de la sepultura.
–¿Se imagina, misia, lo que habrá sido? Días y días cargando al niño, sin probar un sorbito. Dicen que por aquí mismo murió, que se cayó redonda, con la guagua al pecho.
Pilar toca despacio la losa sencilla. No hay ningún retrato de la muerta, ni siquiera un dibujo, un croquis.
¿Cómo sería la Difunta, viva? Joven, muy joven. Sólo a una mujer de pocos años, desesperada pero también omnipotente, se le podía haber ocurrido lanzarse a la pampa y la montaña seca, con un chico en brazos.
– Murió de pura virtú, misia Pilar. Por no ser mujer mala y respetar al marido. Los mandones la codiciaban. El juez, el jefe de la Policía. Otra se hubiera acomodado, dice mi mama. Total, quién sabe si el hombre le volvía de La Rioja. Se lo llevó a la guerra la gente de Facundo.
Pilar conoce esas historias. Las ha vivido también. Por aquellos años ella y su marido, sanjuanino, residían en la provincia. El marido ya era demasiado viejo y demasiado rico para que lo alzaran los montoneros, pero había aportado dinero y valores a las arcas de los federales, a las de Yanzón, y luego a las de Benavídez, hasta que el cuidado y la educación del hijo les dieron un buen pretexto para salir de San Juan, y a instancias de Pilar se mudaron a Buenos Aires.
La Difunta se llamaba María Antonia Deolinda Correa, y según los que la recuerdan, era de una belleza que ardía tranquila y sin quemar, como una lámpara de noche puesta para guía y asilo de caminantes.
–Aunque para mí, no era sólo virtú, misia Pilar. Era que no le gustaban los mandones. Era asco, y odio. Viejos debían de ser, y prepotentes. Cómo se iba a ir con uno de ésos, cuando se había casado, tan enamorada, con un lindo mozo.
Deolinda Correa estaba para ese entonces sola en el mundo. Ese mundo eran las cuatro casas de Caucete, donde transcurrían los días y las noches sin hombres de las guerras civiles. Al padre, Pedro Correa, viudo, que se honraba de haber sido soldado de la independencia en el ejército de San Martín, lo habían puesto preso por cuestiones de opinión y malquerencia y para que Deolinda no tuviese ni aun a ese viejo que le sirviera de amparo.
En la casa quedaban dos cuzcos medio ciegos. Ni un caballo, ni un burro, ni una mula. Tampoco los escasos vecinos que hubieran querido ayudarla disponían de cabalgadura.
–No iba a ir a pedírsela justo a los enemigos, misia Pilar. Se puso el refajo y el rebozo y cargó al niño.
La señora se acomoda las cintas del sombrero. Cierra los ojos bajo las sombras de gasa, de miedo a que el sol le agriete las pupilas muy claras. La otra mujer había salido antes del alba, para que no la viesen ni la oyesen partir, y para aprovechar la fresca, apenas con una mantilla sobre la cabeza, y medio descalza. ¿Qué podría llevar en los pies una campesina? ¿Unas ojotas, blandas botas de potro que pronto se destrozarían entre los pedregales de los cerros y se cribarían de espinas y de abrojos, hasta hacerle insoportable la caminata? ¿No pudo prever, la desgraciada, que no hallaría agua durante días, que el chifle y la botija no conservarían ni una marca de humedad salvadora?
–No estaba loca, misia Pilar. Hubiera podido llegar, pero en un tramo se perdió y tuvo que caminar mucho más de lo debido. Y ahí sí que ya no tuvo cómo reponerse.
Sí estaba loca. La locura tenía que haber empezado muchas jornadas antes, en la soledad de la casa y de la huerta. Los locos oyen voces, y ella las habría oído todas. Los muertos hablan y también los ausentes. Prometen otros reinos donde ellos no estarán para recibirnos y piden imposibles. Se dejan ver de noche, como mariposas pequeñas a la mala luz de las velas y bajo el tornasol del fuego parecen fáciles de acariciar, pero no hay mano humana que los apriete y cuando se los toca se deshacen en un polvo incandescente como las luces malas que salen de los huesos.
– No llore, misia. Eso ya pasó y ahora la Difunta es una bendita. Está con Dios, y la Virgen le da en la boca un agua de vertiente. No pasa hambre ni sed y tiene el alma mojada. Está siempre fresca, como las flores de regadío, y no hay solazo ni viento zonda que se la cuarteen.
Pilar se pasa el pañuelo por los ojos y las mejillas y lo retira ya seco y sucio de polvo.
–Yo sé lo que es estar sola, Eufemia. Por eso salió al desierto, porque no aguantaba la casa. Tanto penaba ahí dentro que a lo mejor no le importó si podía llegar.
Cuando murió el marido también ella se había quedado sin otra compañía que el hijo, y rodeada de codiciosos y tal vez de enemigos. Pero el dinero y el nombre la defendieron como un muro impenetrable. No quiso otro marido que mandase en ese nombre y en ese dinero. Quizá, sobre todo, no quiso ninguna otra persona que mandase en el niño, o peor aún, que se atreviese a compartir su afecto.
Deolinda en cambio no tenía defensas, salvo las herramientas de su cuerpo. Y se negó a usarlo como durante milenios lo habían usado tantas hembras humanas, entregándolo al macho vencedor para sobrevivir.
En realidad la Difunta, la más madre de todas las madres después de la Santísima, la más mujer de todas las mujeres, había usado el cuerpo como lo hacen los varones. Se había metido en él y se había echado a la ferocidad de la intemperie, y había corrido todos los riesgos de la peor guerra sin más recursos que la pura valentía. No alcanzaba con eso. Si Deolinda hubiera tenido un buen caballo y una pistola, acaso no sería ahora la Difunta. Se hubiera unido a la montonera donde estaba su hombre, como la otra, la Martina Chapanay, que había peleado para Facundo, y que ahora peleaba para el Chacho Peñaloza con mando de tropa. La Martina también había merodeado por Pie de Palo, pero muy viva, asaltando viajeros, y si le venía en ganas, repartiendo el dinero con los pobres.
–A la Chapanay no le hubiera pasado lo que a Deolinda –piensa en voz alta.
–Los indios son mejores baqueanos que los criollos, misia Pilar. A más, la Chapanay anduvo siempre bien montada. Dicen que ni el moro del general Quiroga fue tan bueno como alguno de sus caballos.
Deolinda se había sostenido sólo sobre sus propios pies. Los tendría despellejados y heridos, pero en la última etapa, antes de desplomarse bajo el sol meridiano, ya ni los sentiría. El exceso de dolor insensibiliza. Todo exceso se convierte en su contrario, y Deolinda andaría como pisando nubes.
–Tan poco que le faltaba para llegar al Jáchal. Ahí sí se hubiera hartado de agua buena. Pero ya no dio más, la pobrecita.
A lo mejor la había bebido en sueños, como los que se pierden en los desiertos de arena del otro lado del planeta; quizá se había dejado arrullar por el rumor deseado de las aguas corrientes que fluían ahí cerca, a la vuelta del cerro donde había caído.
–Quién sabe cuánto tiempo estuvieron solitos, ella y su hijo. Los encontraron unos arrieros que iban con tropilla, porque a lo lejos vieron revolotear los caranchos. Suelen haber nomás animales muertos, pero se acercaron igual, por si acaso no fuera un cristiano perdido.
La madre se había derrumbado sin soltar al niño. Los hombres desmontaron, contristados, para levantar los cuerpos.
–Entonces fue cuando se dieron cuenta de que el niño vivía. La Difunta no había dejado de amamantarlo.
El chico tenía la cabecita cubierta por la mantilla y la boca sobre el pezón de la madre. Los pechos no se le habían secado junto con la vida. Estaba quemada por fuera y húmeda por dentro, como carne de tuna.
Alzaron al hijo con maravilla y temor, porque era un niño dios, renacido de la muerte, y cubrieron los pechos vivos de la Difunta y amortajaron el cuerpo con la mejor de las mantas que tenían. Se arrodillaron y le rezaron un bendito, y la sepultaron en Pie de Palo, en esa tierra hecha de roca molida. Luego plantaron sobre los restos una cruz de ramitas.
–¿Y cuándo fue que la creyeron santa?
–Cuando empezaron los milagros, pues, misia. El primer favorecido fue un hombre del oficio, un arriero también. Perdió a su ganado en una tormenta, andando por estas sierras, y se perdió él mismo en la noche oscura. Entonces se le ocurrió rezarle a la Difunta.
A la luz de un relámpago, el arriero vio la cruz que los otros le habían puesto a la tumba, y también su ganado, y encontró la senda. Llegó dichoso a San Juan, pero no tanto por haber recuperado sus animales, sino porque Dios se había vuelto cercano y disponible. La misericordia de Dios era leche que bajaba de los pechos de una madre y alcanzaba a todos, también a los pobres, inagotable, más allá de la muerte.
–Empezaron a llegar de todos lados: de Valle Fértil, de Ullum, de Jáchal, de Mogna. También de las ciudades vienen algunos ahora: gente en coche, como usted, misia, porque la desgracia y la enfermedad no hacen distingos, dice mi mama, y nadie se lleva de esta tierra más de lo que ha traído.
–¿Y se supo qué fue del niño de la Difunta?
–Lo habrán criado los arrieros, misia. ¿A quién se lo iban a dar, si no había parientes? Vaya a saber dónde andará, que ya debe ser un mocito. Algunas caravanas hasta cruzan la cordillera. Quién sabe si no estará por Chile.
–Es posible, m’hija. No parece un mal destino— dice misia Pilar, y se abre los botoncitos apretados del cuello, y abre también, por primera vez, un abanico que fabrica un viento breve y domesticado.
No. No hubiera sido un mal destino respirar el aire duro y limpio del desierto, más alto y más frío a medida que las sierras ascienden a cordillera. Dormir sobre el recado, junto a las fogatas que protegen de los grandes gatos del monte, que llaman tigres, y de los hombres infinitamente solos que se convierten en lobos bajo la luna llena.
¿En qué habría parado Correa, el viejo, el padre de Deolinda? ¿Y Bustos, el marido arrastrado por la montonera? La tranquiliza de algún modo pensar que todos están muertos, que han desaparecido junto con la muchacha, que el pasado concluye con ella, inmóvil y perfecto, aureolado en los bordes como una estampa piadosa.
Salvo uno.
Hay uno que todavía no está muerto.
Se vuelve hacia la chica.
– Eufemia, quisiera hablarle un ratito a la Difunta. Sola.
–Como usté mande, misia.
Cuando las polleras coloridas parecen una sola mota gorda abajo del cerro, Pilar se quita el sombrero con manos agarrotadas y se deja tocar sin reparos por el sol crudo. No quiere protección ni ventajas. Tiene miedo de lo que va a decir, pero ha cruzado toda la Argentina a lo ancho sólo para eso.
Se sacude el polvo de la falda y se sienta respetuosamente sobre la tumba. Saca luego unos dulces de la canasta y los coloca encima, como si se tratara de una mesa.
Saca, también, unas tacitas de plata y las llena con un poco de agua del chifle.
–No está muy fresca, verás –se disculpa–. Pero ya se sabe que aquí no hay cómo.
Se aclara la garganta y va perdiendo el miedo. Quizá porque ha recuperado los gestos de la infancia, cuando invitaba a las vecinitas a tomar té de flores en el jardín.
Pero esto no es un juego. O es otro juego, que jamás ha jugado.
–Yo, señora, vengo a hablarte como a una amiga. O más aún, como a una hermana, aunque ahora, por los años que te llevo, bien podrías ser mi hija. Tengo que decirte que se llama Eugenio. No sé cómo se llamaba antes, o cómo lo llamabas, y me culpo a veces de no haberlo averiguado. Pero me gustó nombrarlo Eugenio, porque quiere decir “el bien nacido”. Un hijo de buena madre, eso es Eugenio. No pudo tenerla mejor, y fue como si por dos veces lo hubieras parido.
Lo había recibido envuelto en una manta india, bien sujeto dentro de una alforja, sobre una mula mansa. Llegó el día antes de la Navidad, como un regalo para quince años estériles.
–Yo no te lo saqué, señora. Fueron los arrieros. Los que traían la hacienda que mi marido compraba. También a él lo trajeron, y nos contaron la historia. Y en ese momento –así de egoístas somos, o así de egoísta era yo– sólo pensé que Dios había hecho un milagro para mí. No reparé, a la verdad, si tenía padre, y no me hubiera interesado encontrarlo. Yo sola quería quedármelo a tu hijo.
Las mejillas le arden y blande el abanico nuevamente, como un escudo que le oculta la cara.
–Conseguí llevármelo a Buenos Aires. ¿Por qué iba a crecer aquí, donde no había más que guerras? ¿Para qué, para que algún día se enterara de que fue hijo tuyo? ¿Para pasarme yo toda la vida peleando contra tu recuerdo? Con una madre así, yo iba a ser sólo la segunda, poco más que un ama de cría, aunque le diera todo. Y le di todo, realmente, como para compensarlo de lo que le robaba. No sólo dinero, que eso era fácil, porque no me faltó nunca. Viví para él. Hice mal, señora, por las dos cosas. Porque le negué tu nombre y porque creí que viviendo para él iba a hacerlo feliz.
Los golpes del abanico se tornan ásperos, casi salvajes. No los escatima, para que le sequen las lágrimas.
–Los bienes mal habidos se devuelven. Algún día se devuelven. Y los planes perfectos nos salen al revés. Quién sabe si en vez de darle mi vida lo maté. Quién sabe si no está enfermo de mí. A lo mejor los pulmones ya no le sirven para respirar porque es mi amor equivocado lo que se los tapa. Ahora que estamos solas, y que quizá sólo Dios nos escucha, te pido perdón, señora.
Cierra el abanico, lo deja sobre la piedra de la tumba, se arrodilla y baja la voz, como si estuviera hablándole a alguien al oído.
–Te fuiste y lo dejaste vivir. Tanto lo querías. Con la memoria de tu cuerpo seguiste dándole la vida. Le entregaste el futuro entero, la tierra abierta. Aunque ya no estuvieras para acompañarlo.
El aire quema cuando lo inhala, como si ella, y no el hijo, fuera la enferma.
–No te puedo ofrecer nada. ¿Devolverte tu hijo? ¡Si era tuyo! Por más que me obstiné nunca lo tuve del todo. Pero sí puedo ofrecerle algo a él, y es la verdad. Que sepa la verdad. Unas palabras, nada más. ¿No dicen que las palabras sanan, que las palabras curan? Quiero que me lo cures a través de esas palabras que voy a decirle.
Pilar espera, como si su voz fuese una moneda que tuviera que rodar hasta el fondo de un pozo vacío. Espera el sonido metálico de la moneda al golpear contra la roca del fondo. Le responde el silencio de todas las cosas y no sabe si su pedido ha sido escuchado.
Se coloca otra vez el sombrero y baja la gasa. El mundo y tal vez el dolor parecen piadosamente atenuados a través de una doble cortina de tela y agua.
Comienza a descender sobre la piedra brava paso a paso, como si buscara en las estrías del suelo roto las huellas del hijo que los hombres se llevaron.