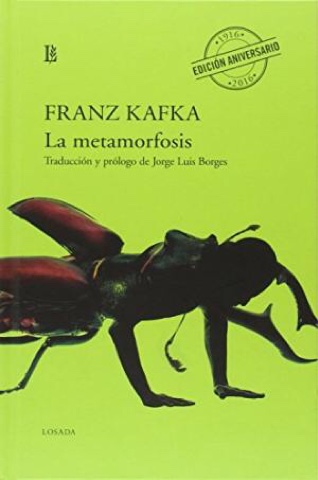EXTRAORDINARIA HISTORIA DE DOS TUERTOS
Dudo que tuerto alguno pueda contar otra maravillosa historia semejante a la que nos ocurrió a mí y a Hortensio Lafre, tuerto también como yo. Y ahora tomáos el trabajo de leerme.
Tenía yo pocos años de edad cuando perdí mi ojo derecho en un accidente de caza que le aconteció a mi padre, y la ruina sobrevenida a éste poco tiempo después, por ser más aficionado a los deportes cinegéticos que al cuidado de su molino y campos, nos arrastró a todos hasta ese refugio de fracasados que es el Barrio Latino de París. Después de numerosas peripecias que no son del caso, a la edad de dieciocho años conseguí un empleo de cobrador de una compañía de mutualidad, y en este trabajo me ganaba penosamente la vida, durante los comienzos del año 1914, cuando a fines del mes de enero trabé conocimiento con un venerable caballero que estaba asociado a la compañía. Este buen señor usaba barba en punta como un artista, y su melena de cabello entrecano y ondulado, así como su mirada bondadosa, le concedían la apariencia que podría tener el padre del género humano si acertaba a hacerse invisible. Se llamaba monsieur Lambet.
Monsieur Lambet vivía en una discreta casa con jardincillo en el arrabal de Mont Parnasse, y la segunda vez que le fui a cobrar la cuota de su seguro, como no tuviera nada que hacer, me acompañó por las calles y se interesó evidentemente en las condiciones en que vivía yo y mi madre y mi hermana. Cuando le manifesté que nuestra condición económica era sumamente precaria, no se asombró, y sí recuerdo que me dijo con tono de voz sumamente patético:
-Mi querido joven: si vos usarais un ojo de vidrio os sería mucho más fácil conseguir un puesto honorable.
-¿De dónde sacar el importe de un ojo de vidrio, monsieur Lambet? ¿De dónde?
Monsieur Lambet guardó un prudente silencio y continuó caminando en silencio a mi lado. Luego me dijo:
-Evidentemente, no se trata de menospreciar vuestra persona, pero un joven tuerto no es, en manera alguna, atrayente.
-Vaya si lo sé -repuse yo, suspirando tristemente.
Monsieur Lambet prosiguió:
-Ha progresado tanto la industria de los ojos de vidrio, que hoy se hacen tan perfectos, que hay personas que afirman que los ojos de vidrio son más tiernos y expresivos que los ojos naturales. Yo no me atrevería a jurar eso, pero evidentemente un hombre tuerto con su ojo de vidrio es mucho más atrayente que sin él.
-Monsieur Lambet: creo que yo jamás reuniré el dinero que cuesta un ojo de vidrio.
Pero monsieur Lambet era un hombre de sentimientos nobles. Me tomó de un brazo, me apretó y me dijo:
-Querido joven: vos me recordáis, precisamente, el rostro de un hijo mío muerto hace muchos años. Permitidme seros útil. Monsieur Tricot, honrado comerciante amigo mío, trafica en anteojos, lentes, vidrios de aumento y ojos artificiales. Yo os recomendaré a él, y estoy seguro que accederá a colocaros un ojo de vidrio en condiciones que no os serán onerosas.
Deshaciéndome en muestras de gratitud le di repetidas gracias a monsieur Lambet, quien me estrechó contra su pecho y dijo que estaba encantado de poder serme útil en tal insignificancia, y debió serlo, porque cuando al día siguiente me presenté en la tienda de monsieur Tricot, monsieur Tricot, un caballero alto, grueso, de atravesada mirada y espesa barba negra, me recibió aparatosamente, me hizo entrar a su trastienda y dio principio al trabajo de probarme diferentes ojos de vidrio, hasta que finalmente descubrió un hermoso ejemplar que parecía hermano gemelo del mío, natural, a punto, que al observarme en un espejo no pude menos de lanzar un grito de admiración. Me había transformado en otro hombre gracias a la bondadosa generosidad de monsieur Lambet.
Cuando lo interrogué a monsieur Tricot respecto al precio del ojo de vidrio, me respondió:
-Vete a darle las gracias a tu benefactor, y no te preocupes. Lo que des aquí en la tierra, lo recibirás centuplicado en el cielo. Lo que debes hacer, truene o llueva, es quitarte este ojo todas las noches y ponerlo en remojo en un vaso de agua como si fuera una dentadura. Mediante ese procedimiento, sus colores se mantendrán siempre frescos y puros y no darás a la gente una mala impresión, porque los ojos de vidrio se empañan mucho con la humedad.
Nuevamente le di las gracias a monsieur Tricot, prometiéndole seguir escrupulosamente sus consejos, y poco menos que bailando por las calles llegué a Mont Parnasse, donde al ver a monsieur Lambet me precipité hacia él. Monsieur Lambet, como si yo fuera su mismo hijo resucitado, me tomó por los brazos, me miró y me dijo:
-Vive Dios que eres mi hijo, mi propio hijo resucitado, y no te dejo marchar. De aquí en adelante vivirás en mi casa.
No hubo forma de persuadirle para que dejara de cumplir su deseo, y tuve que complacerle y marcharme de mi casa a vivir en la suya. No dejé de ser lo suficiente ingrato para desconfiar de las atenciones de mi protector; pero a los pocos días de vivir bajo su techo, comprendí que me había equivocado groseramente. Monsieur Lambet era el más simpático y bueno de los hombres. Lo único que exigía de mí era que durmiera en su casa y almorzara y cenara con él. Luego me dejaba salir a vagabundear, no sin dejar de decir siempre que se despedía de mí:
-Gracias, muchacho. Me has dado el placer de pasar una hora con mi hijo.
Mi excelente familia se alteró con este cambio, en razón de mi juventud e inexperiencia, pero terminaron convenciéndose de que monsieur Lambet era un viejo maniático cuyo trato nos beneficiaba. Y así era. Un mes después de este cambio, monsieur Lambet, alegremente, me informó que por favor de monsieur Tricot había obtenido para mí una plaza de vendedor de anteojos y ojos de vidrio en la zona alemana de Hamburgo. Recibiría sueldo y un tanto por ciento sobre los beneficios de las ventas. Yo me manifesté algo reacio a abandonar mi puesto de cobrador, pero tanto insistió monsieur Lambet en que mi posición económica cambiaría fundamentalmente, que resolví contra mi agrado hacer la prueba. No creía en el éxito de los ojos de vidrio. Para que mis gastos fueran menores, monsieur Lambet me recomendó al Hotel de “Las Tres Grullas”, cuyo propietario, un sonriente y gordo hamburgués, me recibió como si fuera su hijo. ¡Evidentemente, el mundo estaba repleto de buena gente!
Mi primera salida por Hamburgo fue un éxito. Vendí lentes y ojos artificiales como para reparar a un ejército de tuertos.
Desde entonces Hamburgo fue mi base de operaciones…, pero una noche que dormía en “Las Tres Grullas” me ocurrió un suceso tan extraño, que aún hoy es motivo de maravilla entre los que tienen la paciencia de escuchar mi relato.
Había llegado tarde al hotel porque me entretuve en el puerto, conversando con algunos comerciantes que querían estudiar en París las posibilidades de colocar ciertos artículos de fantasía.
Serían las dos de la madrugada, y trataba inútilmente de conciliar el sueño, cuando la puerta de mi habitación se abrió tan cautelosamente, que, sobreponiéndome al instintivo temor que causa la presencia de un extraño en nuestra alcoba, resolví espiarlo. En caso que pasara algo, sabría defenderme.
Como es natural, esperaba que el desconocido se dirigiera al ropero, en cuyo interior estaba colgado mi traje; pero con mi único ojo entreabierto, a la grisácea claridad que se filtraba por un postigo entreabierto, reconocí al dueño de “Las Tres Grullas”, que se dirigía a la mesa.
¿Sabéis lo que hizo allí? Tomó la copa de agua donde se encontraba sumergido mi ojo de vidrio, y con ella se retiró tan cautelosamente como había venido.
Yo quedé atónito. ¿Qué quería hacer el hombre con mi ojo de vidrio? ¿Pretendería robármelo?
El suceso me resultaba tan extraordinario, que una hora después no había conseguido dormirme, y en el mismo momento que en el reloj daban las tres de la madrugada, la puerta de la habitación volvió a chirriar, y el infiel hospedero, de puntillas, tan cauteloso como había entrado, con el vaso de agua en la mano, se aproximó a la mesa y dejó allí la copa.
En el interior del vaso de agua se encontraba mi ojo de vidrio.
¿Qué misterio encerraba ese ritual?
Pero no tuve tiempo de meditar mayormente sobre el misterio de mi ojo de vidrio, porque a las cinco de la mañana salía el rápido de París, y a pesar de que mi noche había sido extraordinaria, aquel amanecer no lo iba a ser menos, por efecto de una de aquellas casualidades de apariencia sobrenatural y que en la realidad de la vida son tan frecuentes e inagotablemente asombrosas.
Me despedí del dueño de “Las Tres Grullas” como si no me hubiera ocurrido nada, pero “in mente” estaba resuelto a aclarar aquel suceso, cuando otro hecho vino a complicar mi desorden mental.
No había terminado de ocupar mi asiento en mi coche de segunda, cuando frente a mí se detuvo Hortensio Lafre, un camarada de mi infancia.
Desde que mi familia había abandonado el pueblo no nos habíamos visto. En cuanto cambiamos una mirada, nos reconocimos, y después de abrazarnos efusivamente nos quedamos contemplándonos con ese gusto asombrado con que volvemos a encontrarnos con los testigos de nuestros primeros juegos; y de pronto, ambos nos lanzamos a quemarropa:
-Tú tienes un ojo de vidrio.
-Sí. Y tú también.
-Sí.
-¿Y qué haces por aquí?
-Vendo cristales, anteojos, ojos de vidrio.
Yo me quedé examinándolo, turulato.
-¡Cómo! ¿Tienes la misma profesión?
-¡Tú también vendes ojos de vidrio!
-Sí.
-¡Cristo! Esto sí que es raro.
Ahora le tocaba a Hortensio asombrarse. Súbitamente inspirado, le dije:
-¿Cómo te metiste en esto?
Hortensio comenzó a narrarme su historia:
Acosado por la necesidad se había dedicado a vender novelas por entregas, cuando un día, al llegar al barrio de Saint-Denis, se encontró con un honorable anciano que le cobró simpatía porque Hortensio se parecía prodigiosamente a su hijo muerto.
-¡Satanás! ¡Esa es mi historia! Continúa.
El viejo bondadoso, lamentándose de que Hortensio fuera tuerto, lo recomendó a lo de monsieur Tricot, quien no sólo le regaló un ojo de vidrio, sino que le proporcionó una ventajosa colocación para venderlos en el extranjero.
-Lo mismo me ha ocurrido a mí, Hortensio. Exactamente lo mismo.
-No.
-Así como lo oyes. Dime: tu protector ¿no es un anciano con facha de pintor, pelo entrecano, barba en punta?
-Sí.
-Pues es él, monsieur Lambet.
-Yo lo conozco bajo el nombre de Gervasio Turlot.
-Pues el viejo, se llame Turlot o Lambet, debe ser un peligrosísimo bribón: en nuestra aventura hay demasiado misterio.
-¿Qué te parece si vemos al comisario de Saint-Denis? Yo lo conozco porque le he vendido a su mujer varias novelas por entregas.
-Perfectamente.
En cuanto llegamos a París nos dirigimos a la comisaría de Saint Denis, y Hortensio se hizo anunciar al comisario. Una vez en su presencia, yo me senté en el escritorio y comencé a narrarle las etapas de mi aventura. El comisario nos escuchaba asombradísimo. Finalmente requirió la presencia de un perito en ojos de vidrio, y cuando el hombre llegó, le entregamos nuestros ojos artificiales. Éste comenzó a manipular en los globos de vidrio hasta que éstos se abrieron en sus manos. En el interior de un ojo de vidrio (el mío), en un espacio hueco y circular, encontró un rollo de papel de seda, escrito con letra casi microscópica. Era un pedido a monsieur Lambet de la dirección de un oficial que había sido exonerado del ejército por deudas. En el ojo de vidrio correspondiente a mi amigo Hortensio había, en cambio, una orden a monsieur Turlot, para que asesinara al “agente 23”, culpable de proporcionar datos falsos.
No quedaba duda. Monsieur Lambet, alias Turlot, era el eslabón terminal de una activa cadena de espías y nosotros, dos inocentes tuertos, sus mensajeros insospechables. Como aún no había estallado la guerra, monsieur Lambet, mi benefactor, fue detenido y condenado a treinta años de presidio. En cuanto al dueño de “Las Tres Grullas”, continúa en Hamburgo, y posiblemente sirva ahora a otra pandilla de espías. Pero yo ya no creo en la bondad de los protectores desconocidos.