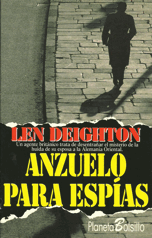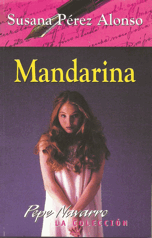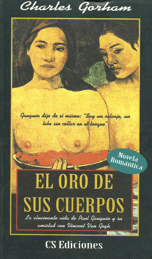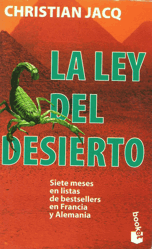¿Cómo no bendecir el poder de abstracción? Contra todo lo que el sentido común presume, lo concibo como una de las formas más altas de la imaginación. Astrónomos, físicos, matemáticos despiertan en mí el mismo hechizo que los grandes pintores del siglo XX. También en este orden, Pessoa tenía razón: "El binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo; sólo que es muy poca la gente que se dacuenta".
Recuerdo siempre, por lo demás, aquella observación de Einstein en la que reconoce que en las formulaciones teóricas de Plank palpita un lirismo ausente en las suyas. Con todo, donde con más hondura se me revela el don para la abstracción es en la gente común y en aquellas circunstancias que se dirían las menos apropiadas para su irrupción.
Yendo días pasados por la avenida Santa Fe, me topé, al cruzar Callao, con una de esas interminables filas de aspirantes a un empleo que hoy abundan tanto como escasean el trabajo y el dinero. Vaya uno a saber si esa fila, que se perdía por Riobamba, no llegaba hasta Arenales o iba incluso a morir más lejos.
Si verla fue penoso, porque era fácil prever que serían decenas los perdedores de aquel día y porque todos o casi todos los que pude observar traían estampada en la cara la huella de muchos días de igual espera y desaliento, descubrir en esa fila un lector apasionado resultó sorpresivo, grato y reparador.
Hablo de un muchacho de aspecto intrascendente que ocupaba en la fila un lugar para mí impreciso. En sus manos firmes y llamativamente pequeñas, sostenía a media altura un ejemplar de ese volumen memorable que José Luis Romero consagró a la historia medieval.
Sus ojos ávidos no se apartaban de las páginas que leían y era, hasta donde yo podía estar seguro, el único en aquella masa de encallados en la espera que, por obra de la abstracción, no sólo estaba donde podía vérselo.
A tal punto me atrajo su actitud que cambié de vereda para observarlo mejor sin pasar por indiscreto. La fila, en aquel momento, más que avanzar oscilaba, de modo que yo podía apreciar sin restricciones los matices de su actitud. Su férrea concentración contrastaba con la mirada hueca y errática de la mucha gente alineada detrás de él. Decididamente, aquel muchacho, sin dejar de estar allí, estaba a la vez en otra parte. La pasión con que leía lo inscribía en otro espacio y otro tiempo muy distintos de aquellos en que, haciendo fila como tantos, era uno más buscando empleo. A salvo del peso exclusivo de un padecimiento que, sin duda, también era suyo, y del más que posible desencanto que lo aguardaba al cabo de una entrevista previsiblemente escueta e impersonal, leía a Romero y, leyéndolo, derramaba sobre su día otra luz, otro valor, otro sentido que el impuesto a aquellas horas por la drástica realidad de su condición de desocupado. Leyendo historia se abstraía y, abstrayéndose, se daba forma y era así alguien más hondo y más libre que ese otro inequívoco que yo veía; de tal modo, duplicaba su presencia, desbordaba las duras imposiciones del desempleo y habitaba un suelo en el que pasaban a un segundo plano las leyes del mundo objetivo, la severa literalidad. Aquel muchacho, en suma, se bifurcaba y, viéndolo, yo no podía menos que reconocerme. Toda la vida fui así y, estoy seguro, así seré hasta el final.
Soy, a mi modo, un evasor, un evadido. Me disocio para vivir y aun para sobrevivir. No estoy nunca del todo donde me encuentro. La literalidad es mi Gólgota. Lo concreto, cuando es excluyente, me aplasta. Sólo me siento a gusto como metáfora. Diría que no sé estar sino en dos sitios, por lo menos, a la vez. Cuando me imponen una sola dimensión, me ahogo. Lo inequívoco me paraliza, me empobrece, me mata de aburrimiento. Las personas primordialmente prácticas me resultan, Dios me perdone, intratables. No renuevo con frecuencia mi guardarropa porque, en los negocios, no soporto la ramplonería de casi todos los vendedores. Detesto su elocuencia, sus adjetivos; me molesta ese apego servil a su oficio, que no deja resquicio para presentir otra realidad; la dificultad, en suma, que demuestran para insinuar, aunque más no fuera, que su identidad no se agota en lo que hacen. Jamás me compro otra prenda que aquélla que de antemano he decidido, urgido por salir de donde he entrado. La pregunta "¿No quiere ver algo más?", tan usual en el comercio, me eriza como a un gato espantado. ¿Cómo se puede estar solamente donde se está? Cuando finalizo un trámite bancario, jurídico o contable, o salgo de una oficina pública, respiro con la urgencia de un pez devuelto a las aguas en el umbral de la asfixia.
Nada me cuesta admitir lo pronunciado de mi fobia. Pero alguna sensatez quiero concederle y me parece que, en parte, los hechos favorecen mi intuición.
Si estoy cómodo cuando enseño y, más aún, cuando estudio o escribo es porque todos éstos son fecundos menesteres de abstracción, eficaces evasiones de lo concreto, consuelo, ensoñación, fugas felices de lo inmediato, exorcismos de lo obvio, luminosos e incesantes paralelismos que me ayudan a ser.
La sociabilidad convencional me angustia precisamente por la desmesurada carga de previsibilidad con que nos anega y porque el lenguaje en el que se cursan los encuentros sin privacidad me obliga a decir tantas trivialidades como las que escucho. ¿Quién puede remontar responsablemente las preguntas "cómo estás?" o "¿cómo andan tus cosas?", disparadas a quemarropa entre veinte o treinta personas? Salgo de esos encuentros sin sustancia completamente desmoralizado, como quien violenta normas sin las cuales no se puede vivir.
Recuerdo, acaso por eso, como una emoción infrecuente, por lo fecunda y rara, la que me produjo hace unos años un desconocido que, confundiéndome por unos segundos con uno de sus amigos, se abalanzó sobre mí lleno de alegría por creer, al verme, que lo había reencontrado.
-¡Roberto! -exclamó conmovido. ¡No sabía que ya estabas de vuelta! ¡A Carla la vi ayer y no me dijo nada!
El solo hecho de pensar que hay en Buenos Aires otro hombre con el que puedo ser confundido, me resulta, a esta altura de la vida, francamente reconfortante. Con el novelista Juan Martini, con quien algún parecido tenemos aunque su aspecto es, sin duda, más juvenil que el mío, hemos acordado explotar el equívoco frecuente de los que en uno de nosotros ven al otro y, llevados por esa confusión, buscan un autógrafo de quien en verdad no somos, pero que cada uno de nosotros da como si fuera el otro.
Tan cierto como esto es que se puede, de algún modo, estar donde no se lo sospechaba mientras se presume saber dónde se está. Bien se lo ve cuando caemos en la cuenta de que, desde hace un rato, alguien nos pregunta algo sin que lo hayamos oído o cuando advertimos, no sin pudor, que se nos habla sin que prestemos atención, aunque mantengamos la actitud de quien escucha.
Si gracias al poder de abstracción podemos crear, no hay duda de que los frutos de la creación nos permiten, muchas veces, viajar sin cambiar de sitio y aparecer, de misteriosa manera, y al menos en espíritu, allí donde ni remotamente imaginábamos que pudiese haber siquiera un indicio de nosotros. Supe el invierno pasado, por un alumno que es médico, algo respecto a mí que lo prueba hermosamente.
Había estado él, un mes antes de informármelo, en Holanda. Tras pasar una noche en Rotterdam, pisó inexplicablemente, al levantarse por la mañana, su único par de anteojos, quebrándoles el marco aunque no los cristales y torciéndoles una patilla, a menos de dos horas del congreso en el que, sin ellos, no podría leer su trabajo. Contrariado como sólo se puede estarlo en tales ocasiones, salió disparado en busca de una óptica que, afortunadamente, no tardó en encontrar. Allí, mientras aguardaba la prometida solución a su problema, descubrió expuesto en un afiche, sobre un costado de la pared que se alzaba detrás del mostrador, un poema en holandés al pie del cual pudo, envuelto en la bruma que le imponía su presbicia, reconocer mi nombre.
Cuando el óptico reapareció con sus anteojos reconstruidos y lo vio interesado en el poema, le aclaro, en inglés, que se titulaba "Anteojos", se lo tradujo y le comentó que lo había encontrado en una antología escolar de poetas iberoamericanos, frecuentada con resignación por uno de sus hijos. Tan revelador de su oficio le pareció a aquel holandés que, según cuenta el médico, decidió ampliarlo y exhibirlo ante su clientela. Por mi parte, yo no supe jamás de la existencia de esa antología y absorto como estaba en lo suyo, mi alumno se fue de Holanda sin datos del óptico de Rotterdam con los que yo pudiese aplacar, de algún modo, mi enorme curiosidad.
Pero hay que decir que nadie ejerce para mí con más dulzura el magisterio en el arte de la abstracción que los pescadores de río o los que, apostados en el muro bajo y viejo de la costanera porteña, le dan la espalda a la ciudad y a casi todo para dejarse ir en la distancia, tras su sedal, su plomada o su boya. Nadie ignora de qué son capaces: pueden estar horas allí donde se encuentran, casi inmóviles y silenciosos y a la vez, vaya uno a saber dónde, mientras esperan y observan. Me recuerdo a mí mismo un mediodía, a bordo de un bote blanco, en un brazo estrecho y manso del río Carapachay, en el Tigre, bien adentro, aguardando sin ilusión al pejerrey incapaz de eludir mi anzuelo: la caña levemente erguida, la boya roja ondulando resplandeciente en la superficie opaca, al vaivén de las aguas dormidas, la mirada errante entre la boya y la infinita placidez de la espesura de la orilla. Era ese momento de supremo equilibrio en el que los pájaros callan y el frío de agosto se apacigua y deja entrar una luz tibia hasta el fondo del aire quieto. Allí iba yo con frecuencia siendo joven, para no estar por entero en parte alguna y dejarme soñar o presentir o adivinar no sabría decir qué, acunado por el toque de las aguas calmas en los flancos del bote que corcoveaba levemente sin perder su inmovilidad. En la embriaguez de aquel silencio extremo en el que la presencia de todas las cosas se acentuaba, yo me disolvía y vagaba; algo oía o veía que, sin ser nada de lo que me rodeaba, parecía no obstante encarnarse o brotar de aquel paisaje idílico, de aquella espera sin expectativa, de aquella hora sin tiempo en la que yo, que en apariencia pescaba, me consumía de emoción en un vértigo de comunión con lo indecible.
Los pescadores saben ser, cuando son como a mí me gustan y como quienes, en una fila, logran leer sin inmutarse, transgresores imbatibles de la literalidad; dualistas consuetudinarios que ejercen sin restricciones su aptitud para la ubicuidad, expertos en la ciencia de extrañarse, de escindirse y multiplicarse. Malabaristas de lo simultáneo, pueden, como Jano, que acaso sea su dios, mirar al unísono hacia lados opuestos y se diría que, si se los sabe observar, puede advertirse que están donde no se encuentran mientras se puede encontrarlos donde, por cierto, no están.
¿Es posible poner fin a un soliloquio como éste sobre los modos de estar? ¡Ni una palabra he dicho sobre el humor y nada sobre el talento para soñar en el que fue eximio Bernardo Soares, el heterónimo autor del Libro del desasosiego! Los ejemplos capaces de ilustrar con probidad lo que digo son poco menos que incontables y todos ellos igualmente elocuentes. Por eso y para no abundar, lo mejor acaso sea imponer, como remate de estas módicas reflexiones, lo que me ocurre en este preciso instante.
Habiendo el viernes convenido con mi peluquero que hoy, martes, retocaría mi barba, sigo sin verlo aparecer cuarenta minutos después de haber concurrido a la cita. Es que desde ayer llueve sin pausa y violentamente, y es más que seguro que él, que reside en la provincia, encuentra para llegar a la peluquería las dificultades que yo no tuve, por vivir a unas pocas cuadras. Apenas me di cuenta de que se demoraría, se me ocurrió esbozar estas impresiones y, entretenido con ellas, terminé por olvidar la hora y la contrariedad de la espera. Y aun cuando, seguramente, me iré de la peluquería con la barba más crecida y no más corta, poco me aflige porque, en compensación, habiéndome evadido de este inconveniente, me llevaré con alegría, de donde no esperaba, estas páginas sobre el arte de abstraerse del que no puedo menos que sentirme afortunado acreedor.